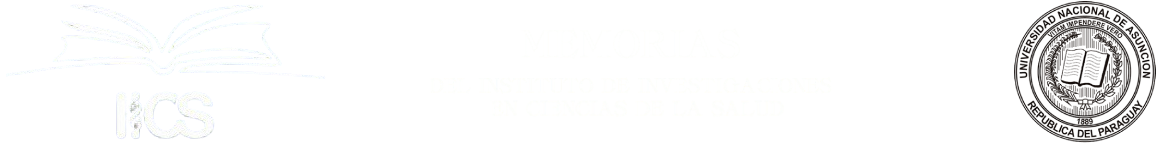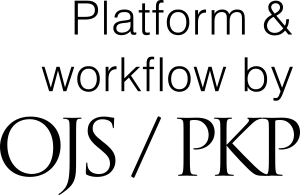Tipos de manuscritos aceptados:
Artículos originales de investigación Artículos de revisión Estudios de caso Comunicaciones breves
Áreas temáticas:
Ciencias de la Salud Salud Pública y Epidemiología Investigación Biomédica Ciencias Clínicas Ciencias Sociales...
Nueva Covocatoria
El Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) invita a investigadores, docentes y profesionales del área de la salud y ciencias...
Enviar un artículo
Información
Apoya


Palabras clave
|
|
ISSN 1817-4620 versión impresa - ISSN 1812-9528 versión online Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, UNA Av. Dr. Cecilio Báez, Campus Universitario – UNA, San Lorenzo, Paraguay http://www.iics.una.py - E-mail: editorial@iics.una.py
|